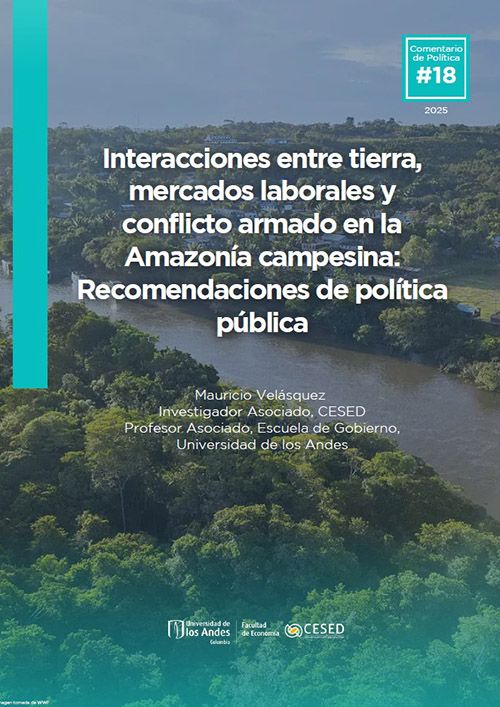
Interacciones entre tierra, mercados laborales y conflicto armado en la Amazonía campesina: Recomendaciones de política pública
Mauricio Velásquez.
En los territorios amazónicos afectados por el conflicto armado colombiano, como el municipio de Vistahermosa (Meta), la deforestación ha sido atribuida principalmente a redes criminales y actividades ilegales (Murillo-Sandoval et al., 2023; Prem et al., 2020; Clerici et al., 2020; Vanegas et al., 2022), y los campesinos han sido vistos exclusivamente como víctimas de un proceso sobre el que carecen de control.
Estas narrativas dominantes han justificado una política pública mediocre, centrada bien en la criminalización y militarización ambiental, o bien en programas de conservación sin considerar los costos de oportunidad de una vida digna frente a la rentabilidad de la ganadería extensiva y las economías ilegalizadas.
A estos errores de diseño se suma la abierta contradicción entre el Ministerio de Agricultura, que financia vía crédito de fomento la expansión ganadera, y el Ministerio de Ambiente, que intenta contenerla con programas de bajo alcance y sin continuidad.
Una mirada atenta a las decisiones de uso del suelo revela mecanismos complejos que involucran la interacción entre mercados informales de tierra, transiciones laborales inducidas por la sustitución de cultivos de coca, y regímenes de gobernanza territorial disputados entre comunidades, Estado y actores armados.
Este documento presenta tres hallazgos principales derivados de dos investigaciones que combinaron entrevistas, encuestas y análisis de precios de tierra en Vistahermosa entre 2017 y 2023. Sus conclusiones pueden informar intervenciones en otros municipios con dinámicas similares en la Amazonía campesina colombiana.
Primero, los mercados informales de tierra determinan los incentivos económicos para conservar o deforestar: el valor de una finca depende del porcentaje de pasto frente a bosque, y los pagos por servicios ambientales no reflejan ese costo de oportunidad. Segundo, la eliminación del enclave coca liberó tierra y trabajo, incentivando la ganadería extensiva. Tercero, la gobernanza del bosque no depende únicamente del Estado: comunidades, programas oficiales y grupos armados compiten por imponer reglas.
A partir de este diagnóstico, se proponen tres recomendaciones de política pública: (1) titulación condicionada a conservación; (2) reformulación ambiental de los programas de sustitución; y (3) pactos de gobernanza ambiental liderados por las comunidades.
Este comentario de política busca contribuir al debate sobre paz, tierra y medio ambiente en el posconflicto colombiano, proponiendo rutas concretas de intervención estatal eficaz, justa y sostenible.
